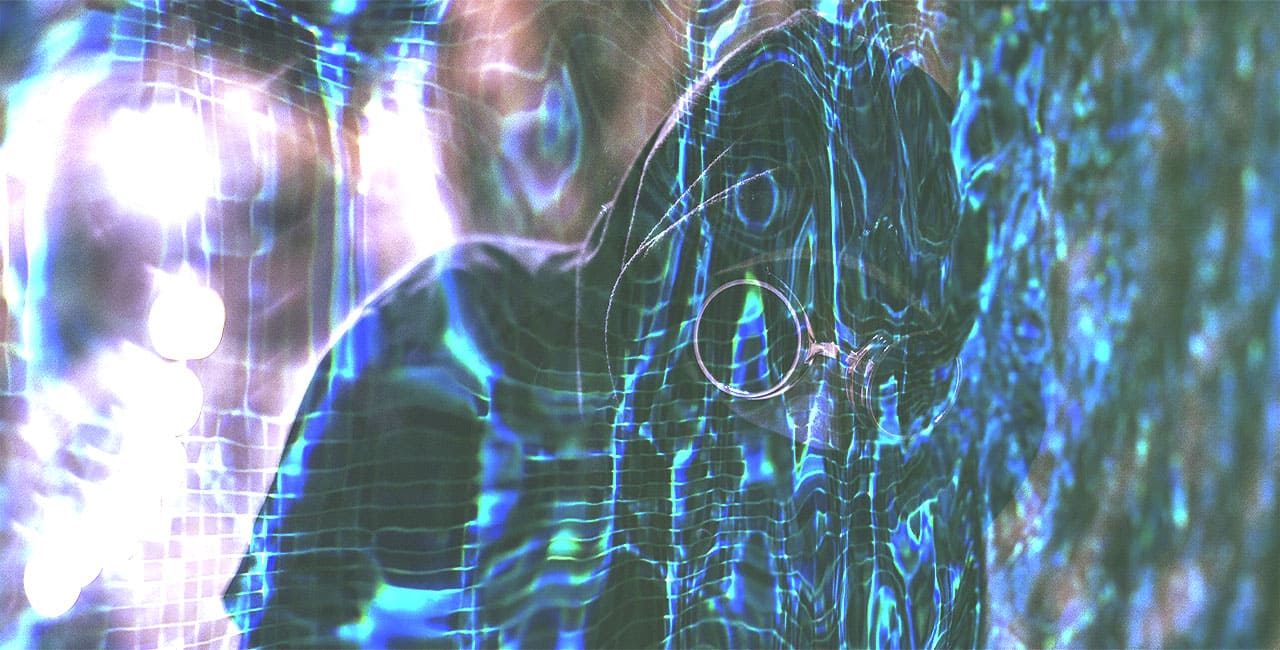Soltó la pluma. Era fascinante. Mientras escribía intentaba por todos los medios acercarse de alguna manera posible a aquello que aún no podía describir. Aquella mujer que había salido de la nada para todos aquellos hombres y mujeres, tenía un origen y en lo único que podía pensar era en su cara oculta y aprisionada por aquella máscara que le dejaba respirar a duras penas. Oía sus pensamientos y los ruidos alrededor, notaba los huesos rotos y el dolor incluso en aquella posición que le hacía mantener completamente inmóvil. Y aun así, notaba como ella estaba acostumbrada a ese dolor y sufrimiento. Era algo completamente inconcebible. Las palabras salían solas quizá porque estaban dirigidas o porque estaba presenciando algo que ya había pasado y aún estaba por acontecer. Una vida centrada en el dolor constante, aprisionada y por descubrir. Mientras escribía se daba cuenta de que ansiaba saber quién era ella, por qué era tan importante, de dónde había salido y como sus pasos le guiaban para descubrirlo. Cerró el párrafo con Pal Vetam alejándose colina arriba con su coche y empezó otro con Reed abriéndose paso entre el barro hasta llegar a ella.
Tuvo que parar. Las palabras dejaron de fluir y sólo quedaban pensamientos enrevesados que nada tenían que ver con la historia de aquella mujer y sí con la suya propia. De golpe le vinieron a la cabeza todas las mujeres torturadas, todas las heridas y marcas que acometió y que infligió. Vio la sangre de todas ellas en sus manos, las lágrimas y los llantos, pero también el placer y el gozo de cada una de ellas cuando llevaba todo su ser a aquel lugar al que pertenecían. Sintió el cabello largo y voluminoso, el corto y fino, las nucas y cada uno de los cuellos que estranguló hasta llegar al éxtasis. Recordó las lágrimas de cada uno de los ojos que sumergió en el dolor y todos ellos formaban un crisol de luz y agua que iban desde la oscuridad hasta la miel y terminando por la esmeralda.
Las cuerdas se convirtieron en víboras que constreñían muñecas, tobillos, pechos y cinturas, moviéndose con el siseo propio del cáñamo lacerando la piel y dejando marcas rojas y profundas que tardaban días en desaparecer. Luego esas serpientes elevaban los cuerpos y de ellos caían las telas y los zapatos dejando la carne temblorosa dispuesta para que sus manos hicieran las complejas y delicadas figuras salidas de los arquetipos que su imaginación había creado. El brillo del acero del tantō, la ligereza de las agujas, todos los instrumentos que en algún momento utilizó con cada una de ellas estaban dispuestos frente a él. Conocía cada una de las cicatrices, cuándo las hizo, cómo las hizo y el significado que tenían. Aquello era un compendio de todas sus acciones y en cuya biblioteca mental se guardaban junto a los sabores y olores. Cada una tenía un sabor maravilloso que hizo suyo con el tiempo.
El tiempo, sin embargo, ahora le llevaba a otros lugares y a otra mujer, atrapada y enmascarada que necesitaba liberarse para llegar a ser única. De momento sólo era barro.